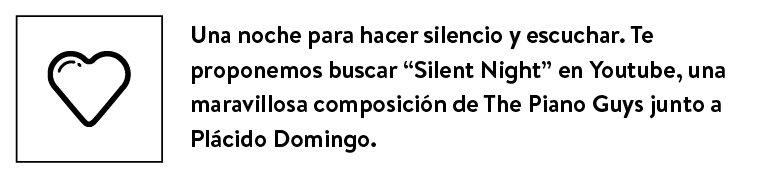La Navidad y sus mil aristas nos ponen, una vez más, frente a la opción de cómo vivirla.
Texto: Milagros Lanusse – Ilustración: Lu Paul
Una túnica raída y un suelo de tierra húmeda; un burro cansado como único bien; un bastón de apoyo, los pies extenuados, un cielo sin nubes y la hora de dar a luz. Un establo que es hogar de animales, un hombre que es fuerte como el roble y obediente hasta la entrega absoluta y una niña que se convierte en madre en medio del heno seco. No hay luna porque una estrella se roba el brillo y todo en el ambiente huele a novedad y a milagro; el instante se vuelve hito; la noche, el comienzo de la historia; y el niño, el futuro Hombre entre todos los hombres.
Milenios más tarde, la Navidad se vuelve tradición de reunión familiar, de regalos, de misas a cielo abierto, de oraciones antes de cenar, de tarjetas, cenas a la canasta y brindis después de las doce. Cerramos los ojos terminada la Nochebuena y amanecemos festejando la Navidad como si se tratara de un año nuevo. En Buenos Aires, al menos, todo huele a jazmín y a verano, a comienzo de las vacaciones, a descanso, a meses de días largos y tardes de calor. Llegar a la Navidad y pasarla, sobrevivir a ella y no olvidar a nadie en la lista de regalos es casi una odisea que una vez superada, nos da alivio alentado aún más por la cercanía de Año Nuevo, otra razón para brindar, reunirse, celebrar.
En el camino, algunos valientes se han tomado el tiempo de recordar aquél establo que dio comienzo a la tradición, de preparar el corazón para la llegada de su aniversario, de frenar, de enfocar. La imagen del pesebre pobre por un lado y los comercios colmados por otro se superponen en la mente, y en medio de la lista de bebidas, de mensajes de felicitación y de copas que chocan, aparecen tímidas las ganas de rezar, de entrar más hondo, de detener la marcha.
Un Dios que eligió llegar en el vacío más absoluto, la escasez y el desamparo. Formó familia con dos jóvenes pobres que lo alojaron en forma de niño, lo educaron, amaron y entregaron al mundo sin egoísmos. Aquí nosotros intentando descifrar nuestra existencia, el significado del dolor, el alcance de nuestras capacidades, el valor de nuestros vínculos; y allí una mujer sencilla que tiene en brazos a su único hijo, lo mira con devoción y encierra en ese abrazo el sentido de todo. Un presente que nos invita a diversificar las teorías, las filosofías y las prácticas de nuestra alma, que nos encierra en un péndulo entre lo superfluo y lo espiritual, que nos marea haciéndonos girar en círculos que van desde la banalidad hacia la búsqueda de una mayor profundidad. Y en Belén un mensaje tan simple que asusta tomar, por miedo a que no esté completo. Queremos más explicaciones, definiciones, argumentos; el niño desde su cuna nos dice que con amar basta y alcanza.
Si habremos escuchado la frase de que “Dios nazca en nuestros corazones” en la Navidad. Que nazca, pero como lo hizo aquella vez: en medio de la pobreza, y no como nacería hoy en día, en un sanatorio con sábanas pulcras, horarios de visita y médicos a disposición. Que nazca en medio de nuestra miseria, de nuestra soledad, de nuestra pequeñez y vulnerabilidad; en medio de nuestra débil voluntad por mejorar, de nuestros esfuerzos torpes de crecer por dentro, de nuestras desprolijidades y desórdenes. Si encontró refugio aquella noche en medio de los animales, lo hará también en nuestra vida pequeña, sin tener que esperar a que barramos el piso de tierra. No “habrá un tiempo en que reencontremos a Dios”, una vez que hayamos ordenado lo demás.
El tiempo le llegó a María en una aldea que no la esperaba; José dispuso las maderas que tenía a mano y aquello alcanzó. Años más tarde el Niño, convertido en Hombre, repetiría hasta el cansancio que Él es el camino y la Verdad está ahí. Extendemos el cuello a ver si detrás de Él hay alguna otra verdad, más compleja y adornada, más fina y rebuscada, como si en nuestra alma cupiera algo así. Pero sólo se escucha un eco que nos recuerda que debemos hacernos como niños. Reconocer que no somos grandes ni necesitamos lo grande. Que somos complejos sólo porque queremos serlo, en el afán de parecer mejores. Pero mejor es permanecer abajo y dejar entrar a Dios, sin alfombras rojas ni ingresos triunfales. Volver a lo simple. Volver a Belén.