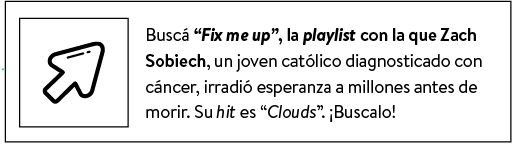Como lenguaje universal, la música acerca, eleva la imaginación y dialoga con la vida en la emoción. Platón la llamaba “la gimnasia del alma”, y con ella ejercitamos el espíritu.
Texto: Milagros Lanusse ¦ Ilustración: Lu Paul

Se apagan las luces y los primeros acordes despiertan los sentidos uno a uno. El estómago reacciona, la garganta se hace tersa, los ojos de vidrio arden, la cabeza retumba, las manos se vuelven húmedas. Los oídos en alerta, como un animal de caza, incorporan los sonidos de a poco, reconociendo algunos, sorprendiéndose ante otros, apreciando a todos, amando el momento, deseando más desde el minuto uno. Lo abstracto deviene en una emoción material, física; no es más invisible, es palpable, llegará incluso a doler adentro, tan espeso es el lugar que ocupa entre los pulmones y el alma. El resto es nulo y no hay ningún otro sentido en el mundo que el que proviene de ese escenario en el instante exacto en el que comenzó la música. El tiempo, el espacio y cualquier otra dimensión carecen de realidad ante el hechizo inviolable que somete la voluntad y se vuelve señora de todo.
Los que saben valorarán la exactitud de los tiempos, del ritmo, la melodía, la cadencia; los poetas estimarán la letra, la sensibilidad de los versos, la imagen que emerge de los acordes. Los que no saben amarán sin cálculos y se volverán esclavos sin preguntar, sin medir el alcance ni la perfección de los instrumentos, la voz o la calidad de sonido. En todos, el anhelo de volverse uno con la música, el hambre de no saciarse nunca de esa emoción, la ambición secreta (y egoísta) de adueñarse de aquello: que la magia quede presa, eterna, y perpetua en el corazón. Verbalizar lo que se siente es de todos modos imposible, por lo que mejor sería volverlo propio para no perderlo.
Es versátil y paradójicamente fiel a todos a la vez. Toma la forma que se le quiera dar y permite que se la mezcle a piacere (no hay mejor testigo de esto que las selecciones de los cassettes algunas décadas atrás). Se adapta al espacio que uno quiera o pueda darle, desde una ópera de lámparas doradas, un escenario montado en un estadio de fútbol, hasta una ducha de agua tibia, la radio de trabajadores al aire libre, la capilla colmada de gente que encuentra a su Dios en las canciones, la cuna de bebés que escuchan la misma música desde la panza.
La tenemos a mano (cada vez más, si lo pensamos bien) y a veces la damos por sentado. Música amiga, cercana y buena; a veces la olvidamos, y cuando la descubrimos otra vez, queremos vivir a su lado. Tomarnos el espacio para seleccionarla, conocerla, valorarla, categorizarla, escucharla y amarla más. Nada como la imagen de un abuelo sabio frente a una chimenea en invierno, escuchando a Pavarotti con los ojos cerrados. No sabrá quizás de música y acordes, pero sabe de la vida, y de cómo disfrutarla. Los que aprendieron a quererla la usan de compañía permanente, como fondo de las actividades de siempre o como descanso puntual para frenar todo lo demás; porque ella recibe el llanto y potencia la alegría, invita a abrir la mente y respirar con mayor conciencia. Qué bueno acordarnos de aprovechar la música, agradecerla como uno de esos regalos invaluables que podemos hacer propios y compartirla siempre que podamos.
—