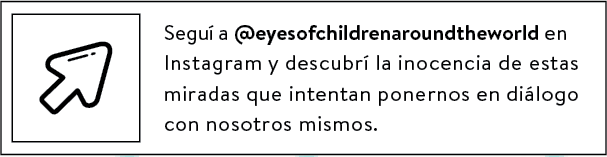Una reflexión sobre nuestra manera de mirar el mundo y a las personas que nos rodean.
Texto: Agustina Lanusse
En la última novela del célebre escritor contemporáneo Ian Mc Ewan, Cáscara de Nuez (Nutshell), un feto a punto de nacer, encerrado en un útero, describe el asesinato de su padre planeado y perpetrado con crueldad por su madre y el amante de ésta (su cuñado, hermano de la víctima). El nonato imposibilitado de observar es, sin embargo, el testigo más veraz del crimen.
En definitiva, el feto que no ve es el que paradójicamente mejor ve. La novela es una exquisita invitación a reflexionar sobre el poder inmenso que tiene la mirada humana. Todas. Incluso aún más las de quienes se encuentran externamente privados de ella.
Porque tal vez, el autor intuye que todos (ciegos o videntes) poseemos esos ojos del alma con los cuales vemos el mundo de manera más nítida y comprensiva. Y para los afortunados que sí vemos, ¡qué bueno es valorar que la naturaleza nos haya regalado dos! No uno. Dos. Nuestros ojos no son sólo la vista, sino que abarcan en uno los cinco sentidos a la vez. Aquellos que son sabios en acariciar sin tocar, en escuchar sin siquiera oír, en oler sin poder sentir, en percibir sin pensar, con los cuales nos comunicamos sin hablar.
Ojos que por momentos son nuestros pies descalzos que entran en puntas de pie al alma del hermano, para acompañarlo con dulzura a recorrer ese tramo del camino que nos encontró unidos. Ojos que se cruzan con otros ojos; cuatro ojos que, al ser capaces de sostener una mirada, sellan alianzas y unen corazones.
Nuestra mirada dice tanto de nosotros; por cómo miramos, con ojos serenos que regalan ternura y cariño, o con esos ojos rojos duros enfurecidos, que saben de agresiones; o aquellos esquivos y altaneros, soberbios por excelencia, que dañan con su indiferencia.
¿Qué miramos y qué no miramos? Ojos bien abiertos, compasivos y acogedores, que pueden escuchar y consolar. Pero también esos ojos encandilados, fijos en pantallas, mendigos de curiosidad y excitación. Pero no de verdad y amor. Ojos que merodeando la superficie, se obsesionan con la vida de otros o exponen la propia sin recato. Ojos ahogados en selfies y vanidades. Saturados y alienados.
O nuestros ojos egoístas que deciden no posarse ni enfocar en la indigencia y la descomposición; en la pobreza y su horror. Ojos deshumanizados, anestesiados. Pero también los ojos generosos que queriendo compartir, se chocan con el límite de la propia pereza y la molestia.
Ojos claros y oscuros, morenos o rasgados, que evocan pueblos y antepasados, culturas tan diversas y, a la vez, tan iguales. Ojos que aunque hablen diferentes idiomas, utilizan un mismo lenguaje: de amor o de exclusión.
Y también esos ojos tan preciosos y luminosos. Esas miradas diáfanas y magnéticas que no podemos dejar de mirar, que tanto nos impactan. Ojos que han recorrido valles y montañas; selvas. Que han atravesado la noche profunda y han disfrutado el alba. Que se las han visto con monstruos e infiernos y han tocado un pedacito de cielo. Ojos que hacia el final del camino, han aprendido a aceptar, a soltar y perdonar. A deponer armas y comenzar a amar.
Esos son los ojos y párpados que, aunque ajados y caídos, son tan increíblemente bellos y atractivos. Ojos traspasados por un amor más inmenso. Ojos que ya no son los de un hombre o una mujer, sino de ese otro que es eterno.
Son todos ojos, los ojos de la vida. Nuestros ojos tan infinitamente humanos como divinos. Aquellos que son don y regalo, pura fuerza de la naturaleza, potencia del alma para alumbrar y alegrar. Gracias a la vida por este par de ojos.