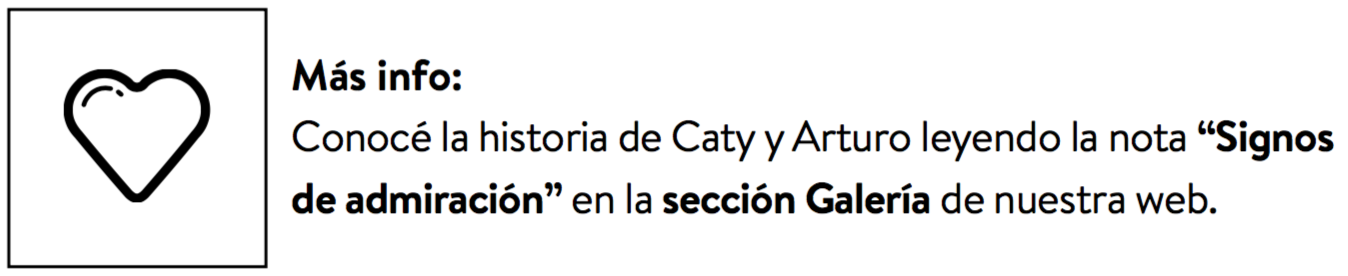Son la cabeza de la familia y aquellos que más esperan nuestro cariño. Abuelos y abuelas que merecen disfrutar de sus nietos y ser parte activa de nuestra vida.
Texto: Milagros Lanusse – Ilustración: Nicolás Bolasini
Todos miran al bebé, ser diminuto entre mantas blancas y una gorrita de algodón que le cubre hasta los ojos (todavía no regula la temperatura de su cuerpo, dicen las enfermeras). Al mejor estilo publicidad de pañales, las caras se amontonan para admirar y arriesgar parecidos y remarcar características a veces obvias, aunque no por eso menos dignas de ser mencionadas (“mirá las manitos arrugadas”, “los ojitos cerrados”, “el tamañito”…). En medio de la emoción generalizada, hay un par de ojos que se detiene insolentemente en un punto diferente a la cunita donde yace el neonato, y que miran con mayor emoción aún a la joven que acaba de dar a luz. La escrutan con cariño y conservan la compostura a la fuerza. Es que convertirse en abuelo no es solamente convertirse en abuelo… es ver a la hija convertirse en madre. Quizás sea imposible medir la cadena de emoción que atraviesa la habitación del hospital en ese instante: la madre observa su reciente creación, muda ante el asombro de un amor tan grande; el abuelo observa a su hija viviendo ese asombro y cambiando para siempre, y es testigo de cómo la persona más importante para él conoce por primera vez a la persona más importante para ella. Dos corazones que dejan su cuerpo para alojarse en otra persona y pasar a latir sólo por medio de ésta, a partir de su voz y de su respiración. “Que veas a los hijos de tus hijos” reza uno de los salmos más evocativos; una de las bendiciones más grandes del mundo.
Y entonces surge un vínculo único entre esas dos generaciones distantes, unidas por un padre o una madre que es a su vez hijo o hija. Relación especial si las hay, la de los abuelos con los nietos. Ya se ha dicho de sobra: “Que lo críen los padres”… y que los abuelos se dediquen solamente a quererlos. Desde aquel primer día en el hospital y para toda la vida, un amor incondicional que se asienta sobre ese primer amor paternal y maternal, y que se va desprendiendo de los límites necesarios de la educación, para volverse pura mala crianza (o buena-crianza si queremos ser más optimistas). De allí, los permitidos de siempre en la casa de los abuelos: caramelos, jugo, paseos, siestas en el sillón, pactos cómplices de chocolates a deshora y dibujitos animados aunque sea la hora de dormir. De allí también los pactos más solemnes con los abuelos más viejitos, de sabiduría oculta, de libros viejos, de consejos pertinentes.
Abuelos que quieren de las mil formas: abuelos que organizan programas y no se cansan de romper con juegos las reglas de casa; los que observan en silencio la vida de las generaciones a las que dieron fruto; los que cuentan historias para transmitir sus mensajes cargados de valores, y los que sufren un poquito por la era actual. Los que leen y comparten, y los que escuchan incasables para intentar captar algo de lo nuevo. ¿Lo más importante? Valorar como nietos la vida (y el legado) de todas esas clases de abuelos. Porque son personas que nos precedieron en eso de vivir; que quisieron a nuestros padres mucho antes que nosotros; que, aunque no lo creamos, saben mucho del mundo, aunque hayan habitado uno diferente al nuestro. Sus dificultades fueron otras y sus vínculos se regían con otras normas, pero atravesaron desamores, frustraciones, logros, pérdidas, alegrías. Mudanzas, crianzas, enfermedades, trabajos, diversiones. Y todo eso es atemporal, como lo son el amor y la vida. Y aunque hayan transitado una ruta sumamente diferente a la nuestra, lo cierto es que es digna de ser considerada. Sus años son años de aprendizaje y cuantos más años acumulan, mayor será la necesidad de cariño por parte nuestra. Se vuelven personas permeables, sensibles, libres, disponibles, y es tiempo de aprovecharlos, abrazarlos, quererlos y exprimirlos. Considerarlos en nuestro día a día, en nuestros teléfonos (muchos de ellos tienen uno, y mandarles fotos de nuestras actividades los convierte en testigos directos), escucharlos, dejar que nos escuchen. Tomarnos unas horas por semana para visitarlos o para recibirlos en casa con algo rico recién horneado. Compartir con ellos una tarde al sol, para que sientan el aire libre y el calorcito en sus mejillas. Acompañarlos. Honrarlos en vida para que puedan ver en primera fila los frutos de su siembra.
—