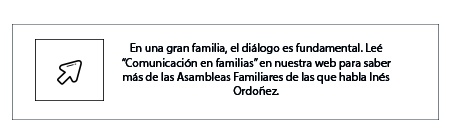Plantas, cuadros alegres y sillones cómodos; que los propios disfruten del hogar da muchísimo gusto. Que vengan otros a ser parte del gozo es una alegría especial que se disfruta con los brazos extendidos y la puerta sin llave.
Texto: Milagros Lanusse – Ilustración: Lu Paul

“Es que no nos podemos ir de esta casa”… Qué lindo escuchar eso. Se prende la parrilla (por segunda vez en el día) y se cambia el mantel de la galería, como para dar aires de “nuevo” a lo que en realidad es la continuación de una reunión que empezó al mediodía. Ahora está oscuro y el número de participantes es bastante menor al original, pero ciertamente muy entusiasta. Adentro, alguien baña a un bebé y lo prepara para dormir en alguna cama libre que encuentre, y en la cocina se secan los vasos para volver a usarlos. Hay dos que salieron a comprar refuerzos y otros tres descansan en un sillón, entre charlas prolongadas que se extienden durante horas.
Amigos de toda la vida que comenzaron a venir cuando tenían veinte y en la casa vivía el que invitaba, aún soltero; y amigos que lo continúan haciendo diez años después, cuando la casa es ahora de los padres del anfitrión, que los recibe aquí porque es más grande y más cómoda que la propia; y porque, a decir verdad, tiene una mística especial que atrae aunque pasen los años. Ahora muchos están casados, algunos vienen con sus hijos, otros suman a nuevas personas al grupo, y todos siguen diciendo presente.
“Las puertas abiertas, la boca cerrada y la heladera llena”, dijo algún sabio alguna vez ante la pregunta de cómo “retener” a los hijos que se casan para que no dejen de volver a la casa matriz. Lo cierto es que la generosidad y la apertura con los propios hijos pueden también multiplicarse y alcanzar al círculo de sus amigos, y entonces ya no hay forma de escapar a la presencia constante. Padres que conocen y quieren a los amigos de sus hijos, que les tejen mantas cuando nacen sus primeros bebés y que mandan mensajes en sus cumpleaños. Que los vieron crecer y los acompañaron, que fueron testigos de sus alegrías y tristezas, y que hasta han prestado un hombro para llorar cuando la vida pesaba mucho. Que los vieron volverse adultos, que se preocuparon por sus cosas, que les buscaron novio o novia cuando hacía falta, y que siguieron preguntando por ellos cuando dejaron de verlos por un tiempo.
Una familia abierta es como un refugio ineludible, y sin necesidad de contar con rasgos extraordinarios. Es una invitación a pertenecer a un círculo de seguridad especial, que es para muchos una “segunda casa”. Es muy gratificante ser parte de una familia abierta, sumamente lindo ser recibido en una familia así, y sin duda, inmensamente grato formar la propia familia con esta premisa. “Donde comen dos, comen tres” dice el refrán. Y donde se cría y quiere a los propios, también hay lugar para más. Hay lugar en la mesa, en el auto, en la casa de vacaciones y en las charlas cotidianas. Y entonces habrá amigos que entran sin tocar timbre, que se sirven sin preguntar y que se sienten a gusto como en el propio hogar. Amigas que preguntan a hermanas o madres ajenas dudas acerca de la maternidad o de la carrera, y amigos que acuden a padres de otros para recibir consejos laborales o financieros.
La intimidad de la familia es uno de los tesoros más grandes a preservar, y compensarla con una apertura que traiga nuevos aires y nuevos miembros para querer y cuidar es un equilibrio digno de buscar durante toda la vida. Mientras tanto, que prime el diálogo entre los miembros originales del hogar, y para los de afuera, que los programas duren, que el que se quiera quedar se quede, que el que debe partir lo haga sin apuro y que todos los que quieran volver encuentren siempre las puertas abiertas.